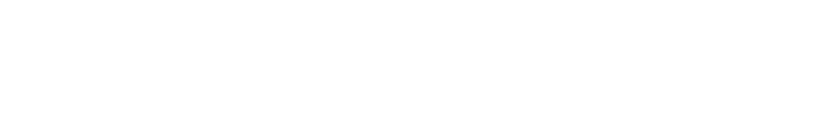Valeria Edelsztein es química, docente y comunicadora científica. Obtuvo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires e ingresó como investigadora en el CONICET. Es especialmente reconocida por sus participaciones como columnista en programas de radio y televisión como Científicos Industria Argentina, La Liga de la Ciencia y Cocineros Argentinos, entre otros y es asesora de contenidos científicos. El viernes pasado visitó la UNT para dar una charla sobre cómo comunicar ciencia, en el marco de las segundas Jornadas de Socialización de la Producción del Conocimiento (JoSPIUNT). Medios UNT (M.U.) la entrevistó en su paso por Tucumán.

M.U. ¿A qué apunta esta charla?
V.E. El título de la charla es Ciencia para contar, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde, cuándo? La idea es tratar de conversar un poco acerca de las ideas para poder contar ciencia sin morir en el intento. Tener en mente a quién se la estamos contando y qué es lo que queremos contar de todo ese universo enorme que hay respecto de la ciencia, de nuestras especializaciones diversas.
Pensar qué vamos a contar, a quién se lo vamos a contar, cómo se lo vamos a contar, qué etiquetas tienen ciertas redes sociales, por ejemplo, cómo podemos hacer para entusiasmar más al público al que queremos llegar. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta.
También voy a hablar acerca de cómo la representación que tenemos de lo que es la ciencia se transmite cuando contamos ciencia y, por eso, la importancia de revisar cómo nos imaginamos que funciona la construcción de conocimiento científico y de quiénes hacen ciencia.
M.U. ¿A la gente hoy le interesa saber de ciencia?
V.E. Es interesante pensar qué hacemos en esta época de la rapidez, ¿no? Decir, bueno, ¿en un TikTok de 30 segundos puedo transmitir algún contenido, de alguna manera? Es difícil hacerlo. Como comunicar ciencia va a depender mucho de cuál es nuestro objetivo final. Si queremos tener un montón de likes y que se viralise, es una cosa, pero si lo que nosotros estamos buscando es transmitir algún contenido y despertar una chispa de curiosidad o que la gente se cuestionen algo, entonces la estrategia es diferente.
Tenemos que tratar de entusiasmar, sin duda, en los primeros segundos, en los primeros minutos. Pero después no subestimar a ese público, no pensar que la gente no va a quedar enganchada simplemente porque es algo un poco más largo o porque vamos a profundizar un poco y usar, quizás, vocabulario más técnico.
M.U. ¿Pensás que la ciencia tiene que ser siempre útil?
V.E. Me encanta esa pregunta porque para mí habla de los dos grandes pilares en los que pensamos cuando comunicamos y cuando enseñamos ciencia. El primero es hablar de la utilidad de la ciencia en términos de cómo mejoró nuestra calidad de vida y qué es el acervo del conocimiento más grande que tenemos como humanidad. Tener antibióticos, tener vacunas, tener agua potable, poder subirnos aviones, poder comunicarnos con la otra mitad del mundo. Es fabuloso. Es fantástico. Ahí hay algo del desarrollo científico tecnológico como el motor del crecimiento y como una forma de mejorar nuestra calidad de vida.
La pregunta es si nos tenemos que quedar solo con eso. Decir que vamos a querer que se financie solamente la “ciencia útil”. Hay un montón de investigaciones que no sabemos si en el futuro van a tener una utilidad marcada. Entonces, descartarla solo porque ahora no le vemos esa aplicación sería un error. Habríamos descartado, por ejemplo, el radio, que después nos dio la radioterapia, habríamos descartado un montón de investigaciones que hoy nos permiten hacer muchísimos desarrollos científicos tecnológicos.
Por último, la ciencia es bella, la ciencia es bonita, es hermosa. Como especie vivimos en un lapso muy pequeñito en un planeta perdido de una galaxia, de los millones de galaxias que hay en un universo gigantesco. Tenemos el privilegio enorme de haber nacido en una época en la que, por ejemplo, podemos salir afuera a la noche, miramos al cielo y vemos que hay una roca ahí iluminada por el sol que no se nos cae sobre la cabeza y como humanidad entendemos por qué la luna no se nos cae sobre la cabeza. Ese privilegio, que en realidad es más bien un derecho, es el derecho de acceder a la ciencia y de maravillarnos con todo lo que logramos construir como humanidad a lo largo de los siglos. No enseñamos ciencia, ni comunicamos ciencia solamente porque la ciencia sea útil, sino porque nos permite maravillarnos acerca de cómo entender el mundo que nos rodea.
M.U. ¿Es necesario para vos formarnos para comunicar ciencia?
V.E. Sin duda. Hay mucho voluntarismo en la comunicación de la ciencia porque un poco es a lo que nos empuja el sistema y como investigadores queremos contar lo que hacemos. Pero si logramos una profesionalización de la comunicación de la ciencia, lograremos una mayor eficacia en la forma en la que comunicamos esos contenidos. Hay estudios de cómo la gente se apropia de esos contenidos, de qué estrategias funcionan mejor. Si no conocemos eso, quizás estamos con muchas ganas tratando de transmitir un contenido. Pero lo que estamos haciendo no va a funcionar.
M.U. ¿Qué consejos darías para mejorar la comunicación de ciencia?
V.E. Un parámetro que doy es que si a mí no me interesa y a mí no me entusiasma lo que estoy contando, definitivamente eso no va a funcionar. Entonces, lo primero es te tiene que entusiasmar.
Lo segundo es contar algo sobre lo que sepas mucho, o sea, trabajar sobre temas que manejes muy bien. Eso te permite jugar y ser flexible para presentar ciertos conceptos y hacer simplificaciones
Tercero, apelar a la cuestión profundamente humana que tiene la ciencia. Una construcción social y humana como la ciencia no puede estar alejada de la humanidad. No podemos contar la ciencia como si fuera algo super alejado de nuestra vida, hecha por seres especiales. Lo ideal es generar una conexión con el público, volviendo humanos a sus protagonistas, para que la ciencia no solo nos importe, sino que nos apasione.