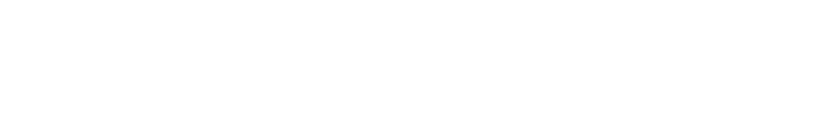Por Daniela Orlandi
Desde hace más de quince años, Valeria Olmos, docente de la carrera de Arqueología y Museología de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la UNT e investigadora del Conicet, comparte un camino de investigación y aprendizaje con las comunidades wichi y chané del norte argentino. Su trabajo se enmarca en lo que denomina una “ecología de saberes”, una perspectiva que busca articular los conocimientos científicos con los tradicionales, en un proceso de coproducción y respeto mutuo.
“Cuando comenzamos en 2009 a recorrer el Área de la Reserva del Instituto de Arqueología y Museo, nos propusimos no solo estudiar la materialidad arqueológica, sino también abrirnos a un diálogo con las comunidades que son depositarias de un conocimiento milenario”, explica Olmos.



En el monte, la vida cotidiana está atravesada por prácticas ancestrales: la confección de bolsas de chaguar, el tallado de máscaras, la medicina tradicional, la caza, la pesca y la recolección de frutos. Cada una de estas actividades está impregnada de espiritualidad: antes de cortar una planta o cazar un animal, se pide permiso a los espíritus protectores de la naturaleza.
Las mujeres wichi, por ejemplo, transmiten de generación en generación el arte del tejido de chaguar. El proceso implica largas caminatas al monte, recolección respetuosa de las hojas, preparación de tinturas naturales y un espacio compartido en los patios familiares, donde abuelas, madres e hijas enlazan hilos y saberes. “La confección de las bolsas trasciende la producción de un objeto: es un espacio de encuentro femenino y de transmisión cultural”, señala Olmos.
En las comunidades chané, en cambio, son los hombres quienes tallan y pintan las máscaras de palo borracho, piezas centrales en la fiesta del Arete, celebración en la que los ancestros regresan al presente a través de la danza ritual. Allí, la memoria y la identidad se renuevan en cada movimiento.
La transmisión de la lengua materna fue clave para sostener la identidad en más de 500 años de historia. “Las madres son quienes presentan el mundo a sus hijos a través del idioma originario, que organiza el pensamiento y lo liga al territorio y la religión”, destaca la arqueóloga. Hoy, tanto la comunidad wichi de La Loma como las comunidades chané de Tuyuntí y Tutiatí (en Salta) cuentan con educación intercultural bilingüe.
Coproducción de conocimiento
La propuesta de Olmos se inscribe en una arqueología entendida como ciencia social, que reconoce la validez de múltiples formas de conocimiento. Inspirada en la “ecología de saberes” del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, la investigadora promueve un diálogo horizontal: “La coproducción de conocimiento no es solo reunir datos, es un proceso colaborativo que tiene en cuenta las perspectivas de todos los actores involucrados. El objetivo es que el saber generado tenga una aplicación concreta, como el manejo sostenible de los recursos naturales”.
El avance de la frontera extractiva, la contaminación de los recursos naturales, la vulneración de los territorios y la violencia hacia los pueblos originarios ponen en riesgo estas formas de vida. “Como investigadores enfrentamos, además, la falta de financiamiento y de marcos de investigación que respeten los tiempos y las lógicas de las comunidades”, advierte Olmos.
La experiencia de incluir a miembros de las comunidades en actividades museográficas y académicas abrió un camino fértil. “Ellos nos enseñaron los nombres originarios, los significados y usos de objetos de las colecciones arqueológicas. Así comprendimos que esas piezas no son solo restos del pasado, sino parte de contextos vivos y de larga trayectoria temporal”, reflexiona la investigadora.
El trabajo de Valeria Olmos muestra que la ciencia, lejos de ser un conocimiento aislado, puede convertirse en puente: un espacio donde los saberes dialogan, se potencian y, sobre todo, ayudan a reconocer la riqueza de las culturas que habitan nuestro territorio desde hace miles de años.